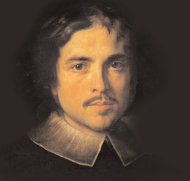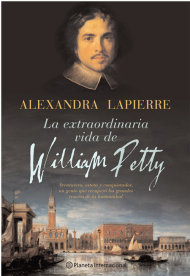Por Mercedes Pérez Bergliaffa
Tengo modos de hacer puentes muy livianos y fuertes y aptos para
ser transportados con facilidad, seguir con ellos y huir alguna vez
del enemigo, y otros seguros e inatacables por el fuego y la batalla
(…) Tengo también modos de hacer bombardas muy cómodas y fáciles de
transportar, y arrojar con ellas piedras pequeñas casi a semejanza de
una tempestad (…) Y cuando sucediese encontrarse en el mar, tengo modos
de hacer muchos instrumentos muy aptos para atacar y defenderse (…)
Cuando fracasare la operación de las bombardas, fabricaré catapultas de
diversos tipos (…) En tiempos de paz creo muy bien resistir la
comparación con cualquier otro en la arquitectura, en la composición de
edificios públicos y privados, y en conducir el agua de un lugar a
otro. Item haré en la escultura, de mármol, de bronce y de terracota,
lo mismo en pintura, todo cuanto puede hacerse en comparación con
cualquier otro, sea quien quiera.” Así era el currículum de Leonardo da
Vinci (1452-1519), escrito por él mismo, comprendiendo diez o doce
ítems en los que detalla sus habilidades como inventor, ingeniero y
constructor, y mencionando –sólo al pasar y al final–, brevemente sus
capacidades como artista. Esta era la manera cómo se presentaba el
Vinciano al llegar a una corte y buscar trabajo allí, y esta es la
manera como nos lo presentan ahora, los historiadores José Emilio
Burucúa y Nicolás Kwiatkowski quienes, luego de tres años y medio de
investigación y de traducir del italiano renacentista al castellano
contemporáneo el grueso de los textos de Leonardo, acaban de publicar
en dos volúmenes Leonardo da Vinci. Cuadernos de arte, literatura y ciencia.
El
reconocido historiador Burucúa y el joven historiador Kwiatkowski
dedican prácticamente todo el primer libro a una exhaustiva introducción
en la que detallan la biografía de Da Vinci, sus características como
pintor, artista, científico, ingeniero e inventor de máquinas; su
relación con la filosofía y la imaginación poética, e inclusive algunos
estudios sobre la recepción del mito de Leonardo. Los autores incluyen
también, en este primer tomo, las características que tiene la propia
traducción que llevaron a cabo, así como ciertos detalles de los
manuscritos trabajados. Las imágenes de la obra pictórica completa de
Leonardo también forman parte de este primer tomo.
Pero es en
el segundo volumen donde reside la sorpresa: allí se encuentran los
escritos originales de Leonardo, en vivo y en directo. Traducidos
respetando –¡gracias a la divinidad que correspondiera!– la antigua
manera italiana. La sintaxis es, por eso mismo, deliciosa, al igual que
su contenido. La pintura y las artes visuales, la filosofía, las
ciencias y el mundo natural, las técnicas y las máquinas, la poesía, los
textos personales, y hasta el listado de los libros presentes en la
biblioteca de Da Vinci, todo esto se detalla allí. Es difícil
seleccionar algún fragmento; pero vale el intento: “La fuerza no es más
que una virtud espiritual”, escribía Leonardo, “una potencia invisible,
que es creada e infundida por violencia accidental que ejercen los
cuerpos sensibles sobre los insensibles, y que da a estos últimos
semejanza de vida. La lentitud la hace grande y muere por la libertad.
Vive por la violencia y muere por la libertad. Transmuta y obliga a cada
cuerpo a cambiar de lugar y de forma. Una gran potencia le da deseo de
muerte. Rechaza con furia lo que se opone a su ruina. Transmutadora de
varias formas. Siempre vive con desasosiego de quien la tiene. Siempre
se contrapone a los deseos naturales. De pequeña se amplifica con
lentitud y se dota de una horrible y maravillosa potencia. Y obligándose
a sí misma, obliga a todas las cosas.” ¿Es ésta, acaso, la poesía de
Da Vinci? No, es uno de sus escritos referido al mundo natural,
dedicado –específicamente– a los fundamentos de la Mecánica. Así de
rica es su escritura, su imaginería; y así de compleja y maravillosa
nos resulta a nosotros, desde nuestra percepción lectora contemporánea
–harto habituada a ciertas tipologías–, bucear en los modos textuales
del Renacimiento italiano.
Pero son Burucúa y Kwiatkowski quienes más saben del tema. Por eso es que durante una larga tarde de domingo, recibieron a Ñ
en una charla bien doméstica, realizada en la casa de Burucúa. Allí la
luz del atardecer era mejor, coincidimos todos. Fue entonces cuando,
apasionadamente, los historiadores discutieron sobre pintura, luz,
gravedad, anatomía, duques, Papas, homosexualidad, Freud, matemáticas y
filosofía. Es decir, sobre Leonardo Da Vinci.
-¿Estos textos de Da Vinci no estaban traducidos al español?
-Kwiatkowski:
Estos textos, así completos, no estaban traducidos todos juntos al
español. Había fragmentos de los textos de Leonardo traducidos en otras
ediciones, desde otras editoriales. Pero no concentrados en un solo
volumen. Eso no existía.
-Burucúa: El “Tratado de la pintura” se
tradujo muchas veces. Después, de lo que podríamos llamar “escritos
literarios” de Leonardo, también había algún volumen dando vueltas.
Respecto de la ciencia y de su pensamiento filosófico, existían
volúmenes, pero habían sido hechos por diferentes traductores, con
criterios completamente distintos. Lo que propusimos fue unificar todas
estas vertientes del personaje que fue Leonardo. Porque entonces los
problemas lingüísticos y de traducción que nos iba planteando Da Vinci
–Burucúa aquí y muchas veces hablará como si toda la investigación
hubiera sido, en realidad, un tête à tête con Leonardo–, y las
soluciones que podíamos llegar a encontrar, fueran acumulativas. Y esto
se proyectó también en los textos.
-¿Cuáles fueron las
mayores dificultades con las que se encontraron, a medida que iban
metiéndose en los textos de Leonardo y en su traducción?
-B: Sobre todo problemas lingüísticos, los que puede llegar a presentar un italiano de 500 años.
-¿Cómo hicieron para acceder a los escritos de Leonardo que no se encuentran en la Argentina?
-B: Kwiatkowski viajó, yo viajé.
-K: Viajar fue importante para que el estudio introductorio estuviera más o menos al día con la bibliografía.
-B:
Así y todo, nuestro trabajo quedó un poco desfasado, porque se tardó
bastante en la edición. Entre que nosotros pusimos el punto final –en
febrero de 2009–, y ahora, se produjeron dos o tres descubrimientos
leonardianos absolutamente claves.
-¿Cuáles fueron estos nuevos descubrimientos?
-K: Entre otras cosas, dos cuadros suyos que no se conocían.
-B: O suyos o de alguien muy cercano a él. Uno es el Salvador del mundo,
del que se acaba de organizar una exposición en la National Gallery de
Londres. Es un cuadro que estaba en manos privadas, que entró en el
circuito de ventas, hasta que se lo reconoció como de Leonardo. Estaba
muy deteriorado, debido a las restauraciones y limpiezas, pero
igualmente pueden reconocerse dos detalles que son verdaderamente de Da
Vinci.
-¿Cuáles son esos detalles típicos del artista?
-B:
Uno es una mano que tiene los dedos tal cual como los pintaba
Leonardo. Y el otro detalle, es la otra mano sosteniendo una esfera
transparente, que es el mundo. Porque se trata del Salvador del mundo,
de Cristo. Y aunque la cara de Cristo está muy deteriorada, esos
detalles son determinantes.
-K: Además, la forma de pintar el pelo
del Cristo –que es un pelo largo y ondulado–, es muy semejante a los
bocetos de cabellos ondulados que había hecho Leonardo muchas veces.
-B: Y después está lo que se ha descubierto en el Museo del Prado, la famosa Gioconda del Prado,
que ya se conocía, pero que luego de una limpieza, una restauración y
un análisis físico-químico de pigmentos y de sus capas de pintura y
barniz, se demostró que es de la época de Leonardo, y se atribuyó,
actualmente, a alguno de los discípulos del taller de Leonardo. Porque
además tiene una serie de detalles, que son anteriores a los
arrepentimenti – yerros que el artista dejó en la obra, que pueden
entreverse porque no han sido totalmente eliminados– del propio
Leonardo. Es decir, que esto tiene que haber sido copiado antes de que
Leonardo hiciera esas enmiendas y correcciones. Tiene que haber sido
hecho en el taller.
-K: Además, un análisis de los pigmentos
demostró que algunos colores estaban hechos de los mismos pigmentos que
usaba Leonardo, en la misma proporción.
-B: Estas obras son dos elementos fundamentales.
-Las pinturas son sus obras más conocidas, ¿pero cuál es el corpus más importante?
-B: “¡El dibujo, el dibujo…
-¿Qué dibujos? ¿Sus bocetos?
-B:
Dibujos de todo, porque él todo lo que investigaba lo volcaba en
dibujos. Son miles de folios manuscritos con dibujos, los que realizó.
Era un trabajo cotidiano. Yo creo que no debe de haber pasado un solo
día sin dibujar Leonardo. “Nula die sine linea!” (Ni un día sin una
línea, menciona Burucúa, citando a Plinio). Risas generales.
-¿Qué fue lo que los sorprendió, a medida que iban metiéndose en toda la obra de Da Vinci, lo que no esperaban encontrar?
-B:
Su búsqueda de las palabras para poder dar cuenta de cómo iba
progresando su conocimiento sobre las cosas. Ese empleo que él logra
hacer, ese refinamiento progresivo que fue alcanzando con el lenguaje,
para dar cuenta, primero, de cómo pensaba, cómo se aproximaba a los
problemas y trataba de encontrarles una solución. Y después, cuando
encontraba la expresión, las palabras que elegía, es decir, la
transparencia que adquirieron finalmente esas palabras respecto del
fenómeno. Eso a mí me deslumbró. Y la minucia, el detalle con el que él
fue desglosando la naturaleza, y fue encontrando cada uno de los
eslabones que componen un fenómeno natural. Me pareció deslumbrante.
-K:
A mí me sorprendió mucho la capacidad de Leonardo para aceptar que
estaba equivocado, y de cambiar a medida que iba intentando generar algo
nuevo, investigando. Me sorprendió su experiencia en relación con el
hacer, que le demostraba que lo que él pensaba no era lo correcto. La
capacidad que tenía de desmentirse a sí mismo y de aceptar que se había
equivocado; de cambiar, incluso, cosas muy fundamentales de su
pensamiento. Creo que muestra ese carácter de gran sabio que él tenía.
-¿Podrían dar ejemplos de estas características de Leonardo que les sorprendieron?
-B:
Sí. Por ejemplo, él renunció a una idea muy arraigada, que sostenía
que el proceso de la visión podía explicarse a partir del concepto de
una pirámide visual que tenía su vértice mayor en el fondo del ojo.
Leonardo pensó y desplegó la perspectiva a partir de esa idea. Pero
después, en un momento, se da cuenta de que en el fondo del ojo tiene
que haber también un ángulo, tiene que producirse una pequeña
dispersión de los rayos de luz. Se tiene que formar una superficie para
que un objeto se haga visible. Entonces él, a partir de determinado
momento, rechaza esa vieja y acendrada idea del vértice de la pirámide
visual, para pensar, más bien, en una superficie visual que se proyecta
en el exterior del ojo. Y tenía razón.
-K: Durante buena parte de
su vida, Leonardo pensó que los fenómenos del “mundo grande” –de la
Naturaleza– y del “mundo pequeño” –del cuerpo humano– se tenían que
explicar por las mismas formas de funcionamiento. Esto se debía a que
había una larga tradición de pensamiento occidental que sostenía que
existía una analogía entre los dos “mundos”. Leonardo pensó esto hasta
que, conduciendo estudios sobre el funcionamiento de los sistemas de
ríos, mares y lagos, y habiendo hecho algunos estudios anatómicos sobre
el funcionamiento de la circulación de la sangre en el cuerpo humano,
se dio cuenta de que esa analogía no funcionaba. Y cuando él se dio
cuenta por la experiencia misma de estudiar los ríos y los lagos y los
mares y las venas y las arterias y el corazón y otros órganos, de que
esa analogía no andaba, decidió –en vez de decir “lo que yo veo está
mal porque la teoría me dice que lo que debería de ver es tal
analogía”–, él decidió, en cambio, renunciar a la teoría y dejar de
pensar en una analogía entre microcosmos y macrocosmos (analogía que él
había sostenido durante toda su vida y que le había dado bastante
éxito para algunos de sus estudios sobre filosofía natural, e incluso
para la construcción de máquinas y cosas).
-¿Cómo era la vida afectiva, emocional de Leonardo?
-K: Era, sobre todo, un artista de corte, alguien que trabajaba para los príncipes. Durante buena parte de su vida lo fue.
-¿Durante casi toda su vida tuvo el apoyo político y económico de las cortes?
-B:
Sí, e inclusive de una República que no era cortesana, como la
República de Florencia. En un momento determinado, los florentinos
expulsaron a los Medici y fundaron una República. Y esa República
estuvo entre los mayores comitentes de Leonardo. O sea: podríamos decir
que lo apoyaban los poderosos.
-K: Sin embargo, Leonardo tuvo, en
realidad, algunos problemas, porque la vida de las cortes y de las
ciudades-estado italianas era bastante agitada en aquella época, en lo
político y lo militar. Y cuando alguna corte caía, Leonardo tenía que
salir a buscar otro trabajo.
-De esto no se habla: ¡un Leonardo Da Vinci desocupado, que tiene que enviar currículums!
-B:
Bueno, Da Vinci andaba y buscaba nuevos comitentes. Estuvo diecisiete
años al servicio de Ludovico el Moro, duque de Milán. Después, a la
caída de Ludovico, abandonó Milán y se fue a Venecia. Allí incluso hizo
algún trabajo –técnico sobre todo– para la República de Venecia.
-K:
Cuando Leonardo se quedaba sin trabajo porque había problemas en
alguna corte, sí, hacía lo que hace cualquier persona hoy: mandaba su
currículum.
-Da Vinci era entonces un hombre que iba por las cortes, haciendo su propio marketing…
-B:
Y también lo iban a buscar, a medida que su fama crecía. El empezó
trabajando en el taller de su maestro, Andrea del Verrocchio. En esa
época, estaba, aparentemente, en contacto con el círculo del famoso
Lorenzo el Magnífico. Ahora, no sabemos muy bien por qué –hay varias
hipótesis–, entre 1481 y 1482 empezó a pensar en abandonar Florencia.
-¿Cuáles son esas hipótesis que se barajan acerca de la mudanza de Leonardo?
-B:
Hay dos, básicamente: una es que Lorenzo el Magnífico buscaba una
alianza con Ludovico el Moro, y entonces le ofrece Leonardo a Ludovico. Y
entonces ahí Leonardo envía su currículum. Es decir, sería como una
especie de “homenaje” que le hace Lorenzo a Ludovico. Esta sería una
posibilidad. De hecho, Leonardo va a ser como un embajador de Lorenzo en
Milán. Llega allí con un arpa –que él mismo había fabricado–, y se
pone a cantar. Y parece que su canto y su belleza –tenía una belleza
magnética, parece, así como una personalidad muy amable y risueña–,
fascinó a la duquesa. Otra hipótesis tiene que ver con un juicio que
Leonardo había tenido en Florencia, por sodomía, que le amargó la
existencia. Esta se consideraba una falta gravísima: si se probaba, era
la muerte. Y aunque a Leonardo no lo condenaron sino que lo
absolvieron, el asunto le molestó muchísimo. Tanto, que esa puede haber
sido una de las razones que lo hicieron dejar Florencia e irse a
Milán.
-K: En Milán hizo puestas escenográficas para obras de teatro, organizó grandes mascaradas para las fiestas y las bodas…
-B:
Y después hizo La última cena, ¿no? Luego partió hacia Venecia. Allí
asesoró a la República acerca de cómo defenderse –con algunos
dispositivos hidráulicos–, de una posible invasión de los turcos.
-¿Cuánto vivió Leonardo?
-B: 67 años. No es tanto.
-Durante ese tiempo, ¿tuvo algún tipo de familia?
-B:
El siempre estuvo muy ligado a su padre, un notario. Pero Leonardo era
bastardo, no era hijo legítimo de su padre, quien lo tuvo siendo muy
joven, un adolescente soltero, con una campesina.
-¿Quién crió a Da Vinci?
-B:
Al principio, vivió con la madre. Pero después, cuando su padre –que
vivía en Vinci–, se trasladó a Florencia, estaba ya casado con una
mujer que era estéril. Entonces lo adoptaron y se lo llevaron allí. Y
el padre lo mandó al taller de Andrea del Verrocchio. Tiempo después,
su padre enviuda y se vuelve a casar. Y tiene varios hijos, sus medio
hermanos. Con ellos Da Vinci tuvo grandes dificultades cuando su padre
murió, debido a la herencia.
-Tenía bastante familia…
-B: Sí. Tuvo dos madres, y las quiso a las dos. Cuando la madre campesina murió, dejó un registro: “E morta la Caterina”.
-¿Eso sólo?
-B: No dice mucho más.
-Bastante escueto…
-B: No se estilaba mucho más que eso.
-Y de ahí en adelante, ¿qué más se sabe, de su vida afectiva?
-B: Ese juicio por sodomía a él lo paralizó. No se le conoce una vida sentimental.
-K:
Bueno, tuvo discípulos, a uno de los cuales –Francesco Melzi– le dejó
en herencia sus manuscritos. Gracias a él se conservaron.
-B: Melzi y Salai eran sus dos discípulos predilectos, quienes estuvieron más tiempo con él.
-K: Sus discípulos se iban mudando con él.
-B:
El los quería mucho, como a hijos. Melzi se volvió a Milán con todos
sus manuscritos, que atesoró hasta el fin de sus días. Aunque los hijos
de Melzi comenzaron luego a venderlos.
-¿Tuvo hijos Leonardo?
-B: No.
-¿Parejas?
-B:
No. Todo el mundo presupone que era homosexual… No se puede decir que
lo era, porque no hay documentos sobre su vida íntima. Es posible, pero
no hay rastros.
-K : Freud especuló mucho sobre su relación con
Salai; pero no hay pruebas. Son suposiciones. No hay rastro de que
tuviera una vida sexual muy activa.
-B: Ese juicio por sodomía lo
mortificó, y pareciera que a partir de ahí Leonardo pudo reprimir esa
parte de su vida, ¿no? Aunque cada tanto tuviera alguna forma de
expresión en su relación con los discípulos, a quienes él tanto quería.
Hasta los dibujaba…
-K: En sus pinturas, también, podría encontrarse algo de esa homosexualidad reprimida.
-B: O de esa ambigüedad sexual. Como en el San Juan Bautista,
un personaje bastante andrógino. Pero bueno, de todas maneras, el
análisis de Freud es extraordinario. Aunque no creo yo que esa cuestión
sea algo definitorio en lo que podría ser la caracterización de su arte
o de su estilo, como hay otros artistas en los que la homosexualidad
sí fue determinante, como en Caravaggio.
-¿A qué edad Leonardo hace el “gran salto” hacia el reconocimiento?
-B:
Creo que su gran fama la construyó durante su primera estancia en
Milán. Era el más grande artista de la corte de Ludovico, una de las más
grandes cortes europeas.
-K: Aparte de los retratos y esculturas
que hizo ahí –que causaron bastante impresión– le empezaron a llover
pedidos de otras cortes, cuyos duques y duquesas querían que él pintara
sus retratos.
-¿Qué tenían de particular los retratos de Da Vinci?
-B:
Tenían una vida particular, que estaba dada por la captación del
registro momentáneo, del movimiento congelado y resumido. La Gioconda
marcó precisamente la inestabilidad de la expresión. Lo que la Gioconda
trasunta es un cambio que está ocurriendo en el interior de la persona
retratada. Eso es él, Leonardo, el primero que lo representa.
-K: Cuando ves la Gioconda no sabés si se ríe, si viene de reírse, si está calmándose, si está en un estado de cierta melancolía…
-B:
No sabés. Puede ser cualquier sentido. Lo que eso sí demuestra es que
hay un movimiento interior, los movimientos del alma; y Leonardo es el
primero que los pinta. No es una expresión congelada. Es siempre algo
pasajero, que no sabemos cómo va a seguir ni de dónde viene. Y que ahí
está. Eso es lo que le permite decir a uno: bueno, esto es como la vida,
¿no? Siempre están, las personas, en estado transitorio. Leonardo,
para sus retratos importantes, buscó eso.
-¿Qué implicó para ustedes este proceso de acercamiento y redescubrimiento de Leonardo, a nivel personal?
-B:
En un mundo como este, en el que todo está bajo sospecha, en el que
hasta lo más bello parece estar transido de su opuesto, encontrar a este
personaje que a lo largo de toda su vida buscó la verdad y la
conjunción con la belleza, no deja de ser algo deslumbrante y
esperanzador. Haber podido frecuentar a Leonardo durante tres años y
medio, fue una de las cosas más maravillosas que me sucedieron como
investigador: el contacto con un personaje absolutamente excepcional.
Fuente: Revista Ñ Clarín