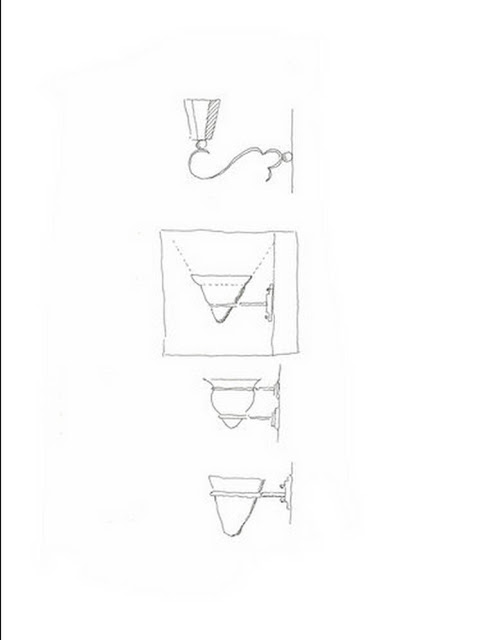El arquitecto Michael Graves se manifiesta en
contra de la idea de la "muerte del dibujo manual" y afirma que es una
parte fundamental del proceso proyectual.
Se ha puesto de moda en muchos círculos de arquitectura declarar la
muerte del dibujo. ¿Qué le pasó a nuestra profesión, y a nuestro arte,
para causar el supuesto fin de nuestro medio más contundente para
conceptualizar y representar la arquitectura? La computadora, por
supuesto. Con su tremenda capacidad para organizar y presentar datos, la
computadora está transformando todos los aspectos relacionados con el
trabajo de los arquitectos, desde abocetar las primeras impresiones de
una idea hasta crear complejos documentos de construcción para los
contratistas. Durante siglos, el sustantivo “dígito” (del latín,
“digitus”) se definió como “dedo”, pero ahora su forma adjetival,
“digital”, se relaciona con datos. ¿Nuestras manos se están volviendo
obsoletas como herramientas creativas? ¿Están siendo reemplazadas por
máquinas? ¿Y dónde deja eso al proceso creativo arquitectónico?
En
la actualidad, los arquitectos normalmente utilizan el software de
diseño asistido por computadora con nombres como AutoCAD y Revit, una
herramienta para “modelado de información para la edificación”. Los
edificios ya no sólo se diseñan visual y espacialmente; se
“computarizan” a través de bases de datos interconectadas.
Ejerzo
la arquitectura desde el año 1964, y mi estudio no está inmunizado.
Como la mayoría de los arquitectos, en nuestra rutina usamos éste y
otros programas de software, especialmente para los documentos de obra,
pero también para desarrollar diseños y hacer presentaciones. No es algo
intrínsecamente problemático, salvo que sea sólo eso.
Por
muy impresionante que llegue a ser la tecnología, la arquitectura no
puede divorciarse del dibujo. Los dibujos no son únicamente productos
finales: son parte del proceso de pensamiento del diseño arquitectónico.
Los dibujos expresan la interacción de nuestras mentes, ojos y manos.
Esta última aseveración es absolutamente crucial respecto de diferencia
entre los que dibujan para conceptualizar la arquitectura y los que usan
la computadora.
Por supuesto, en ciertos aspectos, el
dibujo no está muerto: hay un enorme mercado para el trabajo original de
arquitectos respetados. He tenido varias muestras individuales en
galerías y museos de Nueva York y otras partes, y mis dibujos figuran en
las colecciones del Metropolitan Museum of Art, del Museo de Arte
Moderno y del Cooper-Hewitt. ¿Puede, empero, el valor de los dibujos ser
el de un objeto de colección o una linda imagen? No. Al hacer cada
dibujo, tengo un verdadero propósito, ya sea recordar o estudiar algo.
Cada uno es parte de un proceso y no un fin en sí mismo. Personalmente,
no sólo me siento fascinado por qué deciden dibujar los arquitectos sino
por aquello que deciden no dibujar.
Llevo décadas afirmando que el
dibujo arquitectónico puede dividirse en tres tipos a los que yo llamo:
el “boceto referencial”, el “estudio preparatorio” y el “dibujo
definitivo”. El dibujo definitivo, el último y más desarrollado de los
tres, en la actualidad es casi universalmente producido en la
computadora, y está bien. Pero, ¿y los otros dos? ¿Qué valor tienen en
el proceso creativo? ¿Qué pueden enseñarnos?
El boceto
referencial sirve como diario visual, un registro de los descubrimientos
que hace un arquitecto. Puede ser tan simple como una anotación
taquigráfica de un concepto de diseño o puede describir detalles de una
composición más grande. Podría inclusive no ser un dibujo relacionado
con un edificio o un momento en la historia. Es probable que no
represente la “realidad”, sino que más bien capture una idea.
Estos
bocetos son, por ende, intrínsecamente fragmentarios y selectivos.
Cuando dibujo algo, lo recuerdo. El dibujo sirve para recordarme la idea
que me llevó a registrarla en primer lugar. Esa conexión visceral, ese
proceso de pensamiento, no puede ser replicado por una computadora.
El
segundo tipo de dibujo, el estudio preparatorio, forma parte
normalmente de una progresión de dibujos que elaboran un diseño. Al
igual que el boceto referencial, puede no reflejar un proceso lineal.
(El diseño asistido por computadora me parece mucho más lineal.)
A
mí personalmente me gusta dibujar en papel de calcar amarillo, que me
permite ir superponiendo por capas un dibujo sobre otro, tomando como
base lo que dibujé antes y, como dije antes, crear una conexión
emocional personal con el trabajo.
Hay cierto goce en la creación de
estos dos tipos de dibujo que deriva de la interacción entre la mente y
la mano. Esas interacciones físicas y mentales con los dibujos
constituyen actos formativos. En un dibujo hecho a mano, ya sea en una
tableta electrónica o sobre papel, hay entonaciones, huellas de
intenciones y especulación. No se diferencia mucho de la forma en que un
músico puede entonar una nota o en que entendemos subliminalmente una
improvisación de jazz y nos hace sonreír.
Encuentro que
esto difiere mucho del “diseño paramétrico” actual, que permite a la
computadora generar la forma a partir de una serie de instrucciones, lo
cual deriva a veces en la llamada arquitectura amorfa. Los diseños son
complejos e interesantes a su manera, pero les falta el contenido
emocional de un diseño surgido de la mano.
Hace unos años,
estaba sentado en una reunión de docentes bastante aburrida en
Princeton. Para pasar el tiempo, saqué mi bloc para empezar a dibujar un
plano, probablemente de algún edificio que estaba diseñando. Un colega
igualmente aburrido me miraba, divertido. Llegué a un punto de
indecisión y le pasé el bloc. Agregó unas líneas y me lo devolvió.
Empezó el juego. Seguimos para acá y para allá, dibujando cinco líneas cada uno, después cuatro y así sucesivamente.
Aunque
no hablábamos, compartíamos un diálogo sobre ese plano y nos
entendíamos perfectamente. Supongo que habríamos podido mantener un
debate así con palabras, pero habría sido enteramente distinto. Nuestro
juego no tenía ganadores o perdedores, se refería a un lenguaje
compartido. Sentíamos un amor genuino por hacer ese dibujo. Había una
insistencia, a través del acto de dibujar, en que la composición se
mantuviera abierta, que la especulación siguiera “húmeda” en el sentido
de una pintura. Nuestro plano no tenía escala y lo mismo podíamos estar
dibujando fácilmente un inmueble doméstico como una parte de la ciudad.
El acto de dibujar era lo que nos permitía especular.
Mientras
trabajo con mis estudiantes y mis empleados, todos muy avezados en
informática, noto que algo se perdió cuando dibujan solamente en la
computadora. Es análogo a escuchar las palabras de una novela leída en
voz alta, cuando leerlas en papel nos permite soñar un poco, hacer
asociaciones más allá de las frases literales en la página. Del mismo
modo, dibujar a mano estimula la imaginación y nos permite especular
sobre ideas, un buen signo de que estamos verdaderamente vivos.
Traducción: Cristina Sardoy.
 |
| IGLESIA SANTI NOME DI MARIA (1961). Fue en su primer viaje a Italia que
Graves comenzó a dibujar lo que veía en las ciudades, entre las cuales
se encuentra este trabajo en tinta (The New York Times y Michael
Graves). |
 |
| Añadir leyendaTEMPLOS
DE JUNO Y NEPTUNO, CIUDAD DE PAESTUM (1961). Según Graves, dibujó esta
construcción de frente porque quería ver la proporción de los columnas y
los espacios que se formaban entre ellas (The New York Times y Michael
Graves). |
 |
| VIA APPIA. Los dibujos en tinta de Graves muestran edificios dispuestos en un paisaje (The New York Times y Michael Graves). |
 |
| SAN PEDRO EN ROMA (1962). Graves explora en este dibujo como dos
columnas crean un marco para la visión de lo que se encuentra detrás. En
este caso, la atención se concentra en la fuente (The New York Times y
Michael Graves). |
 |
| DOMUS AUGUSTANa (1961). En esta composición intentó reflejar las ruinas
que permanecían y cómo pudo haber sido el aspecto original del edificio
(The New York Times y Michael Graves). |
 |
| SILLA FEDERAL (1977). Al Graves le llamó la atención la tensión entre la
parte plana y la curva de los brazos de la silla, que hace referencia a
cómo la silla se usa y cómo fue fabricada (The New York Times y Michael
Graves). |
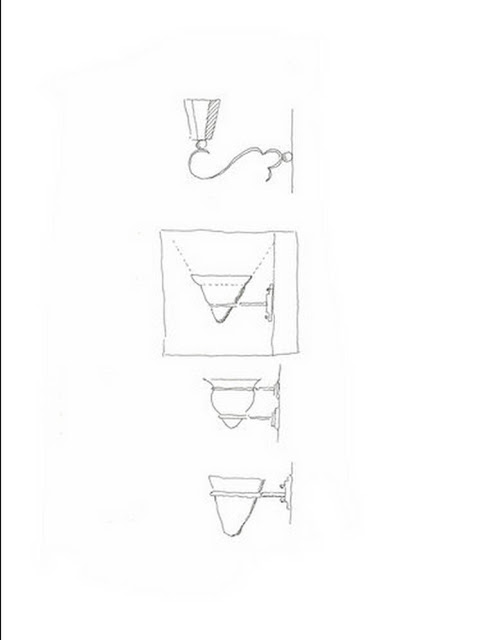 |
| ESTUDIOS SCONCE. Este tipo de dibujos son usados por Graves como
estudios preliminares, donde realiza detalles o hace esquemas de
incidencia solar (The New York Times y Michael Graves). |
 |
| FACHADA SUR DE LA BIBLIOTECA DE DENVER (1991). Con una serie de dibujos,
Graves estudió las proporciones y los colores de esta obra (The New
York Times y Michael graves). |
 |
| VIA APPIA. Los dibujos en tinta de Graves muestran edificios dispuestos en un paisaje (The New York Times y Michael Graves). |
 |
| PAISAJE DE TOSCANA (2011). Graves representa las lomas italianas basado
en los croquis que ha hecho en sus cuadernos de viajes (The New York
Times y Michael Graves). |
 |
TEMPLO DE MINERVA MEDIA (2009). Graves es un entusiasta de la
construcción romana y reproduce cómo lucen las ruinas cuando la luz
incide sobre ellas (The New York Times y Michael Graves)
Fuente: Clarín ARQ
|