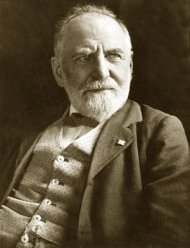Bernardino Rivadavia
Por Laura Ramos
El radio de las cuatro calles que rodean la Plaza de Mayo,
durante los años 1820 y 1824, cuando la plaza se llamaba De la Victoria y
Bernardino Rivadavia era ministro de gobierno de Buenos Aires, fue
presa de un experimento utópico de índole poética y filosófica, pero
ante todo anticlerical. El obispo provisor Mariano Medrano protestaba
por una suerte de “lujo de libertinaje” que podía verse en las calles y
en los hogares, y denunciaba que “los sacerdotes, pero muy especialmente
los religiosos, recibían insultos, sarcasmos, descortesía, desprecio.”
El escritor anglosajón que firmó el libro Cinco Años en Buenos Aires bajo el nombre de “Un inglés” definió las actitudes irreverentes de algunos jóvenes porteños como “completamente voltairianas
”, haciendo alusión al clima de secularización creciente que se
percibía en la ciudad. Pero también se refería a las ideas del
iluminismo europeo, que influían sobre los estudiantes patricios
incorporados a la universidad recién creada. El padre Francisco de
Castañeda culpaba a los volúmenes iluministas, a los que llamaba “libros
con pasta dorada”, por pervertir a la sociedad. Esas ideas,
puntualizaba, eran difundidas por los petimetres de “botas lustrosas”
que se hallaban ya inmersos en los nuevos ámbitos de la educación
superior porteña. Hispanista, antiimperialista de las mismas resonancias
melódicas de mi padre, Castañeda atacaba en particular a los
publicistas rivadavianos por divulgar en el Río de la Plata las ideas de
pensadores vinculados a las corrientes europeas del siglo dieciocho,
especialmente británicos y franceses. Ya había mantenido antes pleitos
con Juan Crisóstomo Lafinur, al que criticaba por dictar cursos de
filosofía basados en las máximas del sensualismo francés a sus
estudiantes del Colegio de la Unión del Sud.
Estos jóvenes
ilustrados, “cipayos” mucho antes de que Arturo Jauretche y mi padre
popularizaran el término, aspiraban a formar en Buenos Aires clubes
semejantes a las sociedades anglosajonas, que funcionaban como
verdaderas escuelas de acción ciudadana. Por fin, a fines de 1822 el
Estado porteño formó la Sociedad Literaria y la Sociedad de Música.
Estos esfuerzos europeizantes eran vistos con cierta ironía por Un
inglés, que opinaba que la única música que agradaba a los porteños era
la española y la italiana, y afirmaba que la idea de música inglesa los
hacía sonreír.
En su excelente ensayo aún inédito “La historia
en verso. La ‘feliz experiencia’ a través de la mirada romántica de Juan
María Gutiérrez” ( Historia crítica de la literatura argentina
), el historiador Klaus Gallo da cuenta de aquellos “días de ilusiones”.
En su descripción en clave romántica de la experiencia rivadaviana,
Juan María Gutiérrez habla de Buenos Aires como de una Esparta
convertida en una nueva Atenas. Pero Klaus Gallo señala que esa “nueva
Atenas” no era más que una suerte de microcosmos localizado puntualmente
en las cuadras aledañas al centro neurálgico de la ciudad. Así se
refleja en la evocación que hace Tomás de Iriarte sobre un encuentro
entre Rivadavia y el ministro de Hacienda Manuel García: “Un día García
le dijo a Rivadavia: ‘Compañero, ¿por qué antes de venir al despacho no
se pasea Ud por la mañana temprano por los arrabales de la ciudad? ¿Por
qué no visita Ud los corrales de Miserere, el barrio del Alto, la
Concepción, etc, etc?’. Rivadavia, que lo comprendió, dicen que le
contestó con mal talante: ‘Y qué, ¿quiere Ud quitarme la ilusión?´. No
salimos garante de la verdad, pero el chiste se hizo muy popular:
pintaba muy al vivo el fanatismo administrativo de Rivadavia, y la
socarronería característica del Ministro de Hacienda. Hablaba aquél de
la ilusión de sus decretos queridos, y García quería significarle que el
país estaba muy atrasado, y que el tiempo no había llegado todavía de
que sus decretos tuviesen tan pronta e inmediata aplicación como
Rivadavia pretendía. Y García tenía razón, porque saliendo de un radio
de cuatro cuadras de la plaza de la Victoria, que era lo único que de
Buenos Aires conocía Rivadavia, se encontraba uno repentinamente con
otro pueblo, diferente en costumbres, en traje, en idioma, en ideas, en
todo: era un pueblo nuevo, el pueblo de la República Argentina en un
todo distinto desde los límites indicados hasta sus más remotos confines
de la parte central de la ciudad. Esta era verdaderamente europea en
sus hábitos, sus usos, su modo de ver, y discurrir: aquélla era árabe,
abisinia, tártara, semisalvaje; y Rivadavia quería instantáneamente, con
sólo decretos, hacerla europea”.
Fuente: clarin.com
Fuente: clarin.com